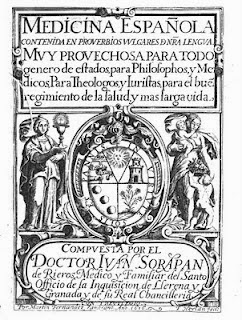En estos veranos sin compasión al igual que en el caminar se persigue con anhelo el amparo de la sombra, en los quehaceres de la cocina se buscan los platos fríos, más apetecibles en la mesa de la canícula y que, de paso, nos evitan faenar con los fogones. Y, entre los platos fríos, reinan por derecho propio los gazpachos en sus muchas variedades. Mas el que traemos a colación no es un plato estival en sus raíces, sino de primavera. Aun así, transgrediendo la tradición estacional de la receta, resulta una muy agradable entrada para una comida veraniega.
Atrás quedaba la noche callada, hendida por el alfanje rosado del alba de una primavera recién estrenada. Algunos jirones de niebla habían quedado, ora prendidos en las encinas, ora aferrados a los matorrales o desparramados por los barbechos. En lontananza, en lo más alto, presidiéndolo todo, con la blanca villa recogida a sus pies, el castillo de Álvaro de Luna.
Y allí, al borde de la carretera de La Codosera, cerca del puente del Gévora, espera Mari el autobús para ir a la escuela, en Alburquerque. Los primeros rayos del sol arrancan destellos de azafrán sobre los campos que se van tapizando de magarzas en el despertar de la primavera. Atrás quedan las mañanas aceradas, cuando esperaba el autobús al calorcito de una pequeña hoguera.
Entretiene la espera imaginando qué depararía la tarde. Con el buen tiempo llega algo de diversidad a las tardes de bordados en el bastidor al calor del hogar. Quizá ayudar en las tareas de la huerta mientras el abuelo se ocupaba del ganado; si la suerte sonreía, dar un paseo hasta la cantina a por unas gaseosas y unas galletas de coco o quizá recorrer las vaguadas de los regatos que vierten sus aguas en el Gévora o en el arroyo del Cubo para recoger las primeras matas de poleo.
Poleo que vendría a reunirse en el mortero con lo que había en la majada: algunos pimientos secos, huevos y tomates en conserva, además de pan, ajo, aceite y vinagre, para convertirse con la paciencia y el rítmico machacar en un gazpacho de poleo.
Su madre escogió algunos pimientos de las ristras que secaron primero al sol y que luego, en el chozo cercano a la casa, compartieron colgaderos con la chacina recogiendo algunos matices ahumados. Los puso a remojo para que recuperasen algo de su turgencia y carnosidad pretéritas.
En el mortero machó unos ajos, un generoso ramillete de poleo, las carnes ya henchidas de los pimientos y despojadas del pergamino de su piel reseca, sal, algunas yemas de huevo duro y unos tomates en conserva, que aún quedan algunos botes. Y como aquello resbalaba en el mortero más de la cuenta, añadió un par de trozos de pan. Una vez bien majados y amalgamados los ingredientes, añadió aceite de oliva virgen, vinagre y agua fresca hasta conseguir dar con el gusto. Echó unos trozos de pan y la clara de los huevos picada.
Tras el invierno renacieron las matas de poleo en las tierras bañadas por arroyos y regatos y con ellas retornó a la mesa aquel gazpacho, como cada año, de primavera en primavera.
Conocía desde hace tiempo la presencia del poleo en algunos platos extremeños, pero nunca lo había probado fundiendo la frescura de su aroma con la calidez del pimiento seco: realmente sorprendente y agradable al paladar.
Me llega esta receta desde Alburquerque, por boca de Ángeles Rodríguez Mayo, a quien agradezco la paciencia con la que ha atendido las mil preguntas que me iban surgiendo en torno a esta deliciosa sopa fría: que si es una receta familiar o su consumo está extendido en la zona, que si siempre lleva tomate, que cuándo, dónde, cómo se toma, que si se conoce desde hace tiempo... Muchas gracias por tanta información y por facilitar la fotografía del Castillo de Luna tomada por su hermano David Rodríguez Mayo que ilustra estas líneas.
Su consumo estaba extendido, al menos, entre todas las familias que vivían en las majadas cercanas a Alburquerque. Se trata de un claro ejemplo de esa cocina que combinaba con sabiduría los productos del campo: poleo y los de producción propia: pimientos secos, conserva de tomate, huevos...
Puesto que el tomate en conserva es un elemento prescindible en la receta original, nos encontramos con un gazpacho muy similar a los que cita la Cofradía Extremeña de Gastronomía en la edición de 1985 de su Recetario de cocina extremeña: un “gazpacho de poleo” de Fuente del Arco y un “gazpacho blanco” de Calzadilla de Coria. Eso sí, con el añadido genial del pimiento seco.
En definitiva, uno más de la “familia” de los primigenios gazpachos blancos de consumo tan extendido en el agro del sur peninsular y a los que vendrían a incorporarse después los frutos que trajo el Descubrimiento de América.
Leo con frecuencia artículos de gastronomía y viajes que citan recetas del gazpacho extremeño, aportando incluso cuáles son las diferencias con el andaluz... La receta que nos ocupa es una muestra más de las múltiples variantes que puede presentar un plato. Es empeño habitual de las cocinas regionalistas el establecer la “receta auténtica de...” la paella valenciana, el gazpacho andaluz, el gazpacho extremeño, el cocido de aquí o de allá. Cuando profundizamos en la cocina tradicional los límites geopolíticos se difuminan, aparecen mil matices, mil variantes todas con su personalidad, tan tradicionales las unas como las otras. Tanto que intentar fijar una receta exacta del gazpacho extremeño, por seguir con este ejemplo, no nos llevará más que a empobrecer la cultura gastronómica dejando atrás cientos de fórmulas, además de caer en planteamientos tan inexactos como arbitrarios porque... gazpacho extremeño sí, pero ¿de antes o de después del Descubrimiento de América? ¿Del norte o de sur? ¿De zonas de huerta o de zonas pastoriles?
Sobre estas ideas nos extenderemos en un próximo artículo. Vayamos ahora con una versión del gazpacho de poleo de Alburquerque que sin apartarse de su esencia se adapte mejor a los paladares actuales, sobre todo en lo que a texturas se refiere pues no estamos ya acostumbrados a los gazpachos de mortero con sus trozos de pan remojados.
Ingredientes:
Así como en la elaboración en mortero sí conviene observar cierto orden en la preparación, en este caso en el que vamos a utilizar algún procesador de alimentos: batidora de brazo, batidora de vaso o tipo Thermomix, no se requiere más preparación que haber separado la clara de los huevos duros (que reservaremos para decorar) y haber remojado el pan.
Trituraremos todos los elementos hasta conseguir una crema fina y homogénea y decoraremos con clara de huevo picada y si, queremos aportar un toque crujiente, algún trocito de pan que podemos haber desecado en el horno (sin que llegue a tostarse).
Solo queda entregarse a sus aromas y a su textura cremosa y disfrutar.
Entretiene la espera imaginando qué depararía la tarde. Con el buen tiempo llega algo de diversidad a las tardes de bordados en el bastidor al calor del hogar. Quizá ayudar en las tareas de la huerta mientras el abuelo se ocupaba del ganado; si la suerte sonreía, dar un paseo hasta la cantina a por unas gaseosas y unas galletas de coco o quizá recorrer las vaguadas de los regatos que vierten sus aguas en el Gévora o en el arroyo del Cubo para recoger las primeras matas de poleo.
Poleo que vendría a reunirse en el mortero con lo que había en la majada: algunos pimientos secos, huevos y tomates en conserva, además de pan, ajo, aceite y vinagre, para convertirse con la paciencia y el rítmico machacar en un gazpacho de poleo.
Su madre escogió algunos pimientos de las ristras que secaron primero al sol y que luego, en el chozo cercano a la casa, compartieron colgaderos con la chacina recogiendo algunos matices ahumados. Los puso a remojo para que recuperasen algo de su turgencia y carnosidad pretéritas.
En el mortero machó unos ajos, un generoso ramillete de poleo, las carnes ya henchidas de los pimientos y despojadas del pergamino de su piel reseca, sal, algunas yemas de huevo duro y unos tomates en conserva, que aún quedan algunos botes. Y como aquello resbalaba en el mortero más de la cuenta, añadió un par de trozos de pan. Una vez bien majados y amalgamados los ingredientes, añadió aceite de oliva virgen, vinagre y agua fresca hasta conseguir dar con el gusto. Echó unos trozos de pan y la clara de los huevos picada.
Tras el invierno renacieron las matas de poleo en las tierras bañadas por arroyos y regatos y con ellas retornó a la mesa aquel gazpacho, como cada año, de primavera en primavera.
Conocía desde hace tiempo la presencia del poleo en algunos platos extremeños, pero nunca lo había probado fundiendo la frescura de su aroma con la calidez del pimiento seco: realmente sorprendente y agradable al paladar.
Me llega esta receta desde Alburquerque, por boca de Ángeles Rodríguez Mayo, a quien agradezco la paciencia con la que ha atendido las mil preguntas que me iban surgiendo en torno a esta deliciosa sopa fría: que si es una receta familiar o su consumo está extendido en la zona, que si siempre lleva tomate, que cuándo, dónde, cómo se toma, que si se conoce desde hace tiempo... Muchas gracias por tanta información y por facilitar la fotografía del Castillo de Luna tomada por su hermano David Rodríguez Mayo que ilustra estas líneas.
Su consumo estaba extendido, al menos, entre todas las familias que vivían en las majadas cercanas a Alburquerque. Se trata de un claro ejemplo de esa cocina que combinaba con sabiduría los productos del campo: poleo y los de producción propia: pimientos secos, conserva de tomate, huevos...
Puesto que el tomate en conserva es un elemento prescindible en la receta original, nos encontramos con un gazpacho muy similar a los que cita la Cofradía Extremeña de Gastronomía en la edición de 1985 de su Recetario de cocina extremeña: un “gazpacho de poleo” de Fuente del Arco y un “gazpacho blanco” de Calzadilla de Coria. Eso sí, con el añadido genial del pimiento seco.
En definitiva, uno más de la “familia” de los primigenios gazpachos blancos de consumo tan extendido en el agro del sur peninsular y a los que vendrían a incorporarse después los frutos que trajo el Descubrimiento de América.
Leo con frecuencia artículos de gastronomía y viajes que citan recetas del gazpacho extremeño, aportando incluso cuáles son las diferencias con el andaluz... La receta que nos ocupa es una muestra más de las múltiples variantes que puede presentar un plato. Es empeño habitual de las cocinas regionalistas el establecer la “receta auténtica de...” la paella valenciana, el gazpacho andaluz, el gazpacho extremeño, el cocido de aquí o de allá. Cuando profundizamos en la cocina tradicional los límites geopolíticos se difuminan, aparecen mil matices, mil variantes todas con su personalidad, tan tradicionales las unas como las otras. Tanto que intentar fijar una receta exacta del gazpacho extremeño, por seguir con este ejemplo, no nos llevará más que a empobrecer la cultura gastronómica dejando atrás cientos de fórmulas, además de caer en planteamientos tan inexactos como arbitrarios porque... gazpacho extremeño sí, pero ¿de antes o de después del Descubrimiento de América? ¿Del norte o de sur? ¿De zonas de huerta o de zonas pastoriles?
Sobre estas ideas nos extenderemos en un próximo artículo. Vayamos ahora con una versión del gazpacho de poleo de Alburquerque que sin apartarse de su esencia se adapte mejor a los paladares actuales, sobre todo en lo que a texturas se refiere pues no estamos ya acostumbrados a los gazpachos de mortero con sus trozos de pan remojados.
Ingredientes:
- Cuatro huevos duros
- Dos cucharillas de carne hidratada de pimiento seco o ñoras, que podemos sustituir, si nos resulta más fácil y accesible, por carne de pimiento choricero en conserva.
- Un diente de ajo (o más... todo depende del gusto y de si prevemos alguna cita después de la comida).
- Tres tomates al natural en conserva.
- Dos o tres rebanadas de un pan de buena y densa miga.
- Aceite de oliva virgen extra (cantidad y variedad al gusto, aunque me permito recomendar tres cucharadas de un Vieru ecológico de Manzanilla cacereña de Almazara As Pontis que nos aportará un delicioso aroma).
- Vinagre (cantidad y variedad al gusto).
- Sal al gusto.
- Agua en cantidad según la cremosidad que queramos obtener.
- Y un generoso ramillete de poleo fresco (no me vayan a usar un sobre de infusión).
Así como en la elaboración en mortero sí conviene observar cierto orden en la preparación, en este caso en el que vamos a utilizar algún procesador de alimentos: batidora de brazo, batidora de vaso o tipo Thermomix, no se requiere más preparación que haber separado la clara de los huevos duros (que reservaremos para decorar) y haber remojado el pan.
Trituraremos todos los elementos hasta conseguir una crema fina y homogénea y decoraremos con clara de huevo picada y si, queremos aportar un toque crujiente, algún trocito de pan que podemos haber desecado en el horno (sin que llegue a tostarse).
Solo queda entregarse a sus aromas y a su textura cremosa y disfrutar.