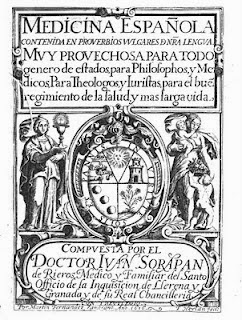Ciudad de leyendas y novelas, cuna de artistas y navegantes, antaño poderosa, joya arquitectónica, entrañable, Venecia. Hace poco más de un año disfrutamos unos días de esta bella ciudad, uno de los destinos más turísticos de Europa.
¿Que si uno es viajero o turista? Pues no sé qué decir, porque hay que ver lo que nos gusta colgarnos una etiqueta. Lo de viajero suena más chic, más intelectual y lo de turista está más denostado. La Real Academia Española define turismo como el hecho de viajar por placer mientras cientos, quizá miles, de artículos intentan establecer diferencias entre uno y otro sustantivo. Artículos en los que el
viajero resulta más simpaticón y cultureta y el turista queda tildado de simple espectador, incluso algo aborregado. Dicen que el viajero interactúa con las gentes y la cultura local y el turista es un mero visitante de monumentos y atracciones, además de comprador de souvenirs y consumidor de comida para turistas (obvio). Que el viajero busca lugares menos conocidos y que el turista acude a los destinos “convencionales”.
Pues con todo eso, sigo sin saber etiquetarme pero, desde luego, viajo por placer. Disfruto igual de un destino convencional que de uno recóndito, de la naturaleza que de la ciudad, de lo nacional que de lo foráneo y de la tienda de campaña que de un hotel de mayor o menor constelación. Sin embargo uno también tiene sus manías: si la estancia es demasiado breve, prefiero callejear que visitar un museo, prefiero el despertar de las primeras horas de un lunes brumoso que un domingo soleado al medio día, unos días de febrero que una quincena de agosto y un bar de barrio que una terraza en la Plaza Mayor. Y mirar los escaparates de las librerías y entrar en un mercado de abastos y, siempre, buscar donde comen los lugareños y huir de los restaurantes con tipismo artificial.
Decir Venecia y decir turismo es casi lo mismo. Su belleza, su encanto, su peculiaridad la han convertido en un destino masificado, muchas veces incómodo, con la, probablemente, mayor concentración de Europa de vendedores de palo-selfie por metro cuadrado y plagado de restaurantes y comercios orientados al turista. Sin embargo, es posible descubrir otra Venecia en la que, todo hay que decirlo, no somos tratados con demasiada cordialidad. Si el mercado de Rialto es una visita obligada, también es muy agradable visitar otros más humildes, igual de coloridos pero con menos visitantes foráneos entre sus puestos, como el de Rio Terá en el barrio de Cannaregio. Y es, precisamente, en este barrio donde apartándose de las calles principales, es posible encontrar alguna trattoria frecuentada por más lugareños que extranjeros. En sus cartas no encontraremos interminables catálogos de pizzas y pastas en cuatro idiomas ni menú veneziano, pero seguro que no faltarán el fegato alla veneziana (hígado encebollado), la sarde in saor, el fritto misto que recuerda a las frituras del sur de España y abundates cichetti, lo más parecido a las tapas españolas, estos últimos, más propios de los bacari (bares) que de las trattorias.
De todas estas preparaciones, me quedo con dos por su simplicidad, que parece contrapunto de la suntuosidad de los palacios, de San Marcos, de Ca’ D’Oro o de Santa María della Salute. Pero entre abigarradas decoraciones, Venecia destila elegancia y elegante se me antoja el ensamblaje perfecto de tan pocos y humildes ingredientes.
Sarde in saor
La sarde in saor es un plato en el que el intenso y salino sabor de la sardina contrasta con toques dulzones y ligeramente ácidos. Se me antoja que se trate de una receta de raíces muy antiguas: su estilo no dista mucho de algunas preparaciones de la cocina medieval. Podríamos considerarlo pariente cercano de nuestros escabeches y quizá la presencia de los piñones y las pasas nos indiquen  alguna influencia turca, cosa nada extraña dada la historia de la República del Veneto.
alguna influencia turca, cosa nada extraña dada la historia de la República del Veneto.
 alguna influencia turca, cosa nada extraña dada la historia de la República del Veneto.
alguna influencia turca, cosa nada extraña dada la historia de la República del Veneto. Enharinamos las sardinas, las freímos y apartamos. Si las queremos poner enteras o abiertas en mariposa es cuestión de gustos, aunque me inclino por esta última opción. Si además la presbicia aún no ha hecho demasiados estragos y tenemos paciencia de hacer un perfecto desespinado con una pincita… alcanzaremos la excelencia en el plato.
Cortamos cebolla en una juliana más bien ancha y sofreímos en poco aceite hasta que esté transparente, pero no demasiado rendida, ligeramente al dente. Añadimos un poco de vinagre, pasas y piñones y damos una vueltas.
Extendemos las sardinas y cubrimos más o menos con el sofrito de cebolla. Dejamos reposar al menos unas horas, aunque prefiero tomarlo de un día para otro o incluso más, puesto que en frigorífico aguanta varios días. No en vano, intuyo que se trataba de una receta orientada a la conservación de la pesca.
Los bigoli son una pasta similar a los spaghetti, algo más gruesos y de textura un poco más basta. Aunque podemos simplificar la receta utilizando los espaguetis que habitualmente encontramos en los comercios. También, aunque nos alejemos de la receta original, otros tipos de pasta dan resultados excelentes.
Si la sarde in saor es una receta simple, ésta los es aún más. Sin embargo, desde que la descubrimos en un humilde restaurante de carretera cerca del aeropuerto de Venecia, se ha convertido en una de las preparaciones de pasta preferidas en casa.
Cortamos cebolla en brunoise, sofreímos hasta que esté blanda (no dorada) añadimos anchoas y movemos hasta que estén prácticamente deshechas y añadimos a la pasta que antes habremos cocido. Nada más… y nada menos.
Sobre la cocción de la pasta poco se puede decir, es cuestión de gustos. En Italia, ya sabemos: se toma bastante poco hecha, al dente. Nada que ver con aquellos macarrones blandos, casi rotos de nuestra infancia. Y los italianos nunca añadirían ese poquito de leche o el chorrito de aceite al agua de cocción tan populares entre los “trucos de cocina” españoles . Agua abundante y sal.
Para acompañar estos platos echamos de menos esas entrañables frasquitas de blanco a granel, que no por ser granel era de mala calidad, tan populares en las trattorias. Pero pasado ese arranque nostálgico que nos lleva a la frasquita, lo cierto es que si encontramos alguna dificultad en la elección del vino será más por exceso de opciones que por defecto. Sólo entre los extremeños damos fe de los buenos resultados de: un rosado Evandria Pinot Noir de Coloma, un Nadir Rosado de Petit verdot de Pago de las Encomiendas o un blanco sobre lías de Sauvignon Blanc y Viura de Pago de los Balancines y, por qué no, un cava rosado de Vía de la Plata.